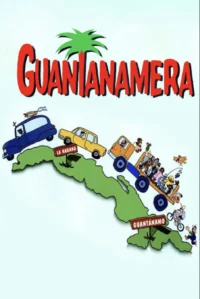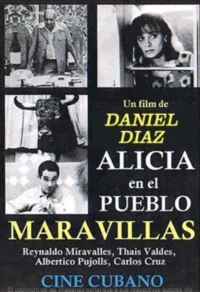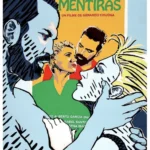Elementos de análisis complementarios:
Fresa y chocolate – Análisis discursivo: Cuando el arte abre grietas
¿Dónde ver la película?
Puedes ver la película completa aquí en YouTube, por si deseas revisar los momentos donde aparecen estas expresiones.
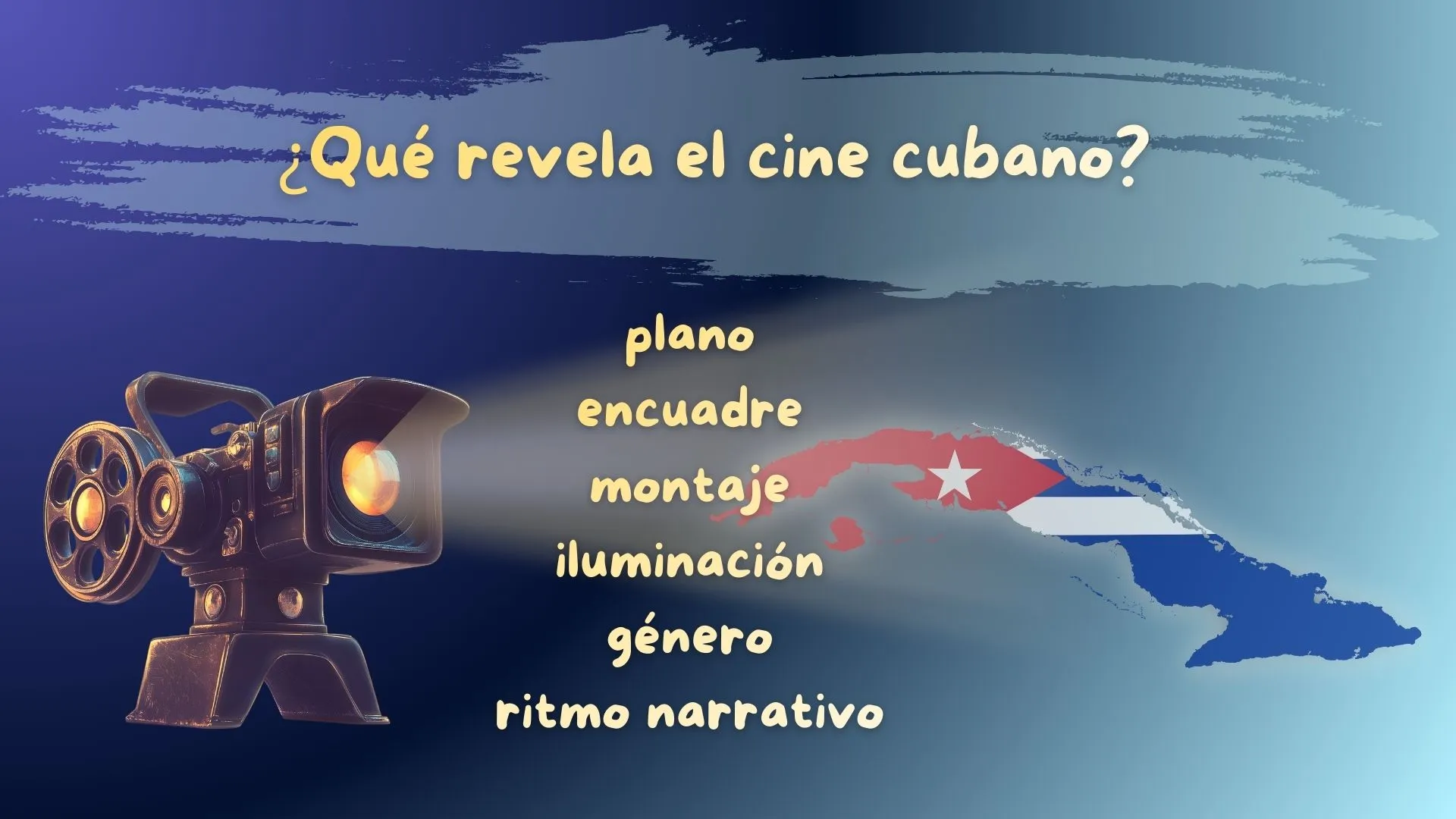
Introducción de Fresa y chocolate – Análisis discursivo
Estrenada en 1993 y dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, Fresa y Chocolate constituye uno de los hitos más complejos y renovadores del cine cubano contemporáneo. A través del encuentro entre dos hombres —David, un joven militante comunista, y Diego, un intelectual homosexual marginado—, la película articula un discurso que interroga las nociones de identidad, ideología y nación. Más allá que una mera historia de amistad o de disidencia, el filme propone una reflexión sobre los lenguajes del poder y del afecto: sobre los modos en que se habla, se desea y se imagina la nación en un momento de crisis moral y económica.
El análisis que sigue se estructura en tres ejes complementarios. En primer lugar, los elementos de género, donde se examina cómo el cuerpo, el deseo y la masculinidad se convierten en espacios de subversión frente al modelo del hombre nuevo formulado por el Che. En segundo lugar, los elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo, que estudian la traducción cinematográfica de las tensiones ideológicas mediante el diálogo y la puesta en escena. Finalmente, un análisis sociolingüístico examina los discursos alternativos —disidentes, subjetivos y populares— del habla cubana, junto con la herencia cultural de figuras como Lezama Lima, Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona, cuyas obras condensan la dimensión espiritual y estética de la nación. Desde esa confluencia, la película transforma la lengua y la música en emblemas de una cubanía plural, mestiza y afectiva.
1. Elementos de género
La cuestión del género y la sexualidad en Fresa y Chocolate revela las fisuras del proyecto revolucionario cubano. La película no se limita a narrar una amistad entre dos hombres, sino que reflexiona sobre el cuerpo, el deseo y la ideología. Como señala Rufo Caballero, “el filme puede que sea efectivamente la parábola general sobre la defensa de la elección personal en cualquier ámbito, lo mismo el de la sexualidad que el de la ideología, pero puede entenderse como la historia del nacimiento y la defensa de un gran amor homosexual” (Caballero, 2008, p. 85). En el enfrentamiento entre Diego y David se manifiesta la incompatibilidad entre el ideal del hombre nuevo —viril, disciplinado, austero— y las identidades disidentes que ese modelo excluye.
El hombre nuevo debía encarnar la fuerza y la moral socialista, negando el placer y la fragilidad. En ese esquema, la homosexualidad se percibía como amenaza: síntoma de debilidad, resabio burgués, peligro político. Diego, culto, creyente, irónico y homosexual, encarna el reverso de ese ideal. Su forma de ser, su cuerpo y su lenguaje son una afrenta a la homogeneidad revolucionaria. David, en cambio, representa el modelo ortodoxo: su cuerpo y su conducta están marcados por la vigilancia ideológica. Pero en el contacto con Diego ese cuerpo vigilado empieza a transformarse. El deseo y la amistad lo obligan a mirar más allá de las consignas y a reconocer su propia complejidad emocional.
Esa tensión entre cuerpo e ideología es analizada por Reinier Barrios Mesa, quien observa que Fresa y Chocolate subvierte la lógica de la masculinidad hegemónica al situar en Diego —interpretado por Jorge Perugorría— un cuerpo que cumple a cabalidad con los cánones de virilidad dominantes (musculoso, velludo, imponente), pero que se expresa con ademanes y sensibilidades atribuidas tradicionalmente a lo femenino. En contraste, David, el joven revolucionario, posee un cuerpo más frágil y vulnerable, lo que invierte las jerarquías convencionales del deseo y de la fuerza. Según Barrios Mesa, esta disonancia entre apariencia física y comportamiento convierte el cuerpo en un espacio de enunciación política donde se cuestiona la noción misma de hombre nuevo. En esa ambigüedad visual se revela la posibilidad de pensar otras masculinidades, menos disciplinadas y más complejas, que desafían la pedagogía del cuerpo instaurada por la Revolución.
En esa transformación íntima, “la película supone la historia de un desnudamiento, de la pérdida de teatralidad en la vida de un hombre. Cuando reverencia la transparencia de Diego, David confiesa todo lo que le ama” (Caballero, 2008, p. 85). Dicha transparencia de Diego traduce cinematográficamente el gesto de autenticidad frente a la simulación ideológica: el cuerpo y la palabra dejan de ser máscaras para convertirse en actos de verdad.
Las masculinidades que el filme contrapone son opuestas y, a la vez, complementarias. Diego, desde la marginalidad, posee la lucidez del que ha sido excluido; su sensibilidad y su ironía se vuelven formas de resistencia: “¿Sabes cómo me llaman mis enemigos? La loca roja, como últimamente solo me dediqué a ti”. David, en cambio, carga con la rigidez del dogma, pero también con la posibilidad del cambio. En el proceso de su relación, el cuerpo se convierte en un espacio de aprendizaje político: la ternura sustituye la sospecha, y el deseo se transforma en conocimiento —“tendremos que luchar mucho, pero sobre todo con nosotros mismos”—, revelando que el amor es también una forma de emancipación interior.
Lo femenino cumple un papel mediador. Nancy, vecina y cómplice de Diego, representa la vitalidad popular y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad femenina dentro de una estructura patriarcal. Ella y Diego comparten la condición de marginados, unidos por una ética del afecto y la sobrevivencia. A través de Nancy, el filme revela cómo el poder revolucionario reproduce las mismas jerarquías de género que decía combatir: las mujeres continúan siendo observadas, juzgadas y utilizadas como instrumentos morales. La propia Nancy lo expresa con desesperación: “¡No me digas puta porque me tiro por el balcón! ¡Yo no soy ninguna puta!”.
Un personaje apenas visible pero fundamental es la exnovia de David. Su relación inicial con él condensa la hipocresía moral del entorno. En la escena de la posada —espacio popular donde las parejas iban a tener sexo por horas—, ella lo acusa de quererla solo por deseo, y David, en un gesto de represión moral, promete llegar virgen al matrimonio. Más tarde, ella se casa con otro hombre por interés económico y emigra con él a Italia. El episodio revela la instrumentalización del cuerpo femenino dentro de la lógica del poder y del ascenso social: “David, yo quiero vivir bien, tener una familia, vestirme”. La escena funciona como espejo del conflicto central del filme: el deseo, cuando se reprime o se mercantiliza, se convierte en un mecanismo de opresión y subordinación.
Diego, por su parte, encarna la ética del amor en su sentido más amplio. Desde su homosexualidad, es el personaje más íntegro, el más fiel a sí mismo. Su sacrificio final —favorecer la relación entre Nancy y David, incluso sabiendo que este último es virgen— no nace del resentimiento, sino de la generosidad. Esa mediación amorosa simboliza una forma superior de fidelidad: la que antepone el bienestar del otro a la propia posesión. Frente a la moral revolucionaria del sacrificio colectivo, Diego propone una moral íntima basada en la lealtad y el afecto.
La sexualidad en Fresa y Chocolate es siempre política. El deseo, regulado y sospechoso, se convierte en lenguaje de desafío. Diego erotiza la palabra, el silencio, el gesto; transforma el arte y la conversación en rituales de libertad. En su cuerpo, el placer se opone a la represión; en su voz, el deseo se convierte en pensamiento. La película demuestra que toda revolución que niegue el cuerpo termina negando también la vida, pues, como advierte Michel Foucault (1976), todo poder que pretende gobernar la vida —biopolíticamente— acaba por administrarla, disciplinarla y reducirla a mera función del Estado. Desde una perspectiva foucaultiana, el poder actúa sobre el cuerpo mediante tecnologías de control y disciplinamiento del deseo; sin embargo, la película transforma ese dispositivo en un espacio de libertad.
Rufo Caballero observa que, en la relación entre ambos protagonistas, “la exigencia que se llega a adueñar de David rebasa el plano de lo amistoso para hacerse a la complicidad amorosa. En ese sentido es indicativa la escena del reclamo por el ocultamiento del pasaporte. En ese minuto ya Diego es para David más que un amigo; es el objetivo de la pertenencia, el objeto de la posesión” (Caballero, 2008, p. 83). Desde esta lectura, el deseo deja de ser transgresión para convertirse en principio de conocimiento y de ética afectiva.
2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo
El lenguaje constituye el eje simbólico sobre el cual se despliega la confrontación ideológica entre dos modos de entender la Revolución cubana y, en un sentido más amplio, la identidad nacional. La película se articula a partir del contraste entre el habla institucional y moralizante del joven militante David y la voz artística, lúdica y heterodoxa de Diego. En ese choque verbal se materializa la pugna entre el discurso de la ortodoxia política y la subjetividad individual, entre la norma y la diferencia.
El registro de David reproduce el léxico del aparato ideológico del Estado (Althusser, 1970): compañero, juventud, estar firme en sus principios, estudiar algo que sea útil a la sociedad. No es un lenguaje que comunique experiencia, sino obediencia. La palabra en su boca no nace del pensamiento, sino de la repetición; su función no es expresar, sino confirmar la pertenencia a una comunidad moral. Quien no adopta sus fórmulas queda fuera del marco de lo legítimo. En cambio, el habla de Diego irrumpe como espacio de libertad: su tono culto, irónico y barroco subvierte la rigidez del lenguaje oficial. Las referencias a Oscar Wilde, Lezama Lima, Lorca o Cavafis, su gusto por los rituales estéticos —el té, la música, la conversación—, inscriben un discurso donde la palabra recupera su poder creador. Esa erudición no es elitismo, sino una forma de rebeldía. Diego reinstala la sensibilidad y el arte en un contexto que los había relegado. Su conversación con David, entre la ironía y la ternura, se convierte en una pedagogía de la diferencia. Este discurso althusseriano de la interpelación se dramatiza en Fresa y Chocolate como conflicto entre obediencia y autoconciencia: la palabra deja de ser instrumento del poder para devenir espacio de subjetivación.
Desde un punto de vista formal, la puesta en escena construye un diálogo visual entre lo íntimo y lo político. La cámara de Titón y Tabío privilegia los interiores cerrados, los planos medios y los tonos cálidos que acentúan la textura doméstica y afectiva del relato. Ese universo visual —la luz ocre, la decoración barroca y polisémica de “La Guarida”, la música de Ignacio Cervantes o de Lecuona— contrapone al espacio exterior de la Revolución (las calles, los mítines, las consignas) una esfera privada donde aún es posible la libertad de pensamiento.
Fresa y Chocolate encarna precisamente esa síntesis estética. En su estructura narrativa, las secuencias domésticas (el apartamento de Diego, la azotea, el té) funcionan como cápsulas de introspección donde el lenguaje se humaniza; la residencia universitaria (el espacio donde vive David) actúa como el epicentro o la matriz institucional que codifica la rigidez de la norma social. La película alterna ambos registros con fluidez, produciendo un ritmo emocional que refleja el vaivén entre represión y libertad.
El poder revolucionario define su territorio a través del acto de nombrar: maricón, contrarrevolucionario, degenerado. Estas categorías no describen realidades, sino que las producen. Etiquetar al otro equivale a expulsarlo del marco de lo moral y lo nacional. Pero Diego subvierte esas designaciones mediante el humor y la ironía: se reapropia del insulto y lo convierte en emblema de identidad. La palabra, antes instrumento de exclusión, se transforma en gesto de emancipación, lo que coincide con la noción de “exclusión constitutiva” formulada por Judith Butler (1993), de este modo, el discurso político revela su dependencia de lo que excluye, confirmando que el poder no solo prohíbe, sino que produce las identidades que margina.
Esta lógica discursiva —la subversión del significante— se traduce visualmente en la constante inversión de roles: el espía se convierte en amigo, el “pervertido” en maestro, el vigilado en sujeto de conocimiento. El filme convierte el lenguaje en un mapa de las jerarquías ideológicas y sexuales. En los diálogos entre los protagonistas se evidencia la pedagogía revolucionaria que regula tanto la conducta como el deseo. Frente a esa voz colectiva, Diego encarna el habla individual, donde la inteligencia, el sarcasmo y la ternura desarticulan la solemnidad revolucionaria. “El problema es que eso no es literatura —dice—, ahí no hay vida, solo consignas”, una afirmación que condensa su rebeldía estética y moral frente al discurso oficial.
La conversación —más que el enfrentamiento— se convierte en el verdadero acto político. Titón y Tabío construyen un tempo narrativo pausado, sostenido en la palabra y en la escucha. El diálogo no es mero vehículo de información: es un acto estético y moral.
3. Análisis socio-lingüístico
En Fresa y Chocolate, la lengua, la ciudad y la cultura se entrelazan en un complejo entramado semiótico que convierte la palabra y el espacio urbano en portadores de sentido ideológico y afectivo. El español que se habla, en su pluralidad de registros, se transforma en el principal vehículo de representación de la identidad nacional. La película no solo tematiza la ideología o el deseo: los enuncia desde una textura lingüística y visual donde la nación se pronuncia a sí misma.
Desde las primeras secuencias, el discurso político se inscribe en el paisaje habanero mediante una serie de carteles y murales que saturan el espacio cotidiano. Un mural con los rostros del Che, Martí (minuto 13:11) y otros héroes patrios preside la entrada del edificio, mientras un grupo de niños pasa entonando un himno socialista; unos segundos más tarde, otra pintura mural exhibe la bandera cubana junto a la imagen de Camilo Cienfuegos y una frase firmada por Fidel Castro (minuto 13:19). Hacia el final, cuando Diego introduce la carta en el buzón, aparece una cita de Martí en otra pancarta: “Los débiles respeten, los grandes adelante, esta es tarea de grandes” (minuto: 1:04:30).
Estos fragmentos iconográficos, aparentemente marginales, funcionan como un dispositivo de contextualización ideológica: enmarcan la acción dentro de una Cuba donde la retórica revolucionaria convive con la precariedad material y la ironía de la mirada. La ciudad no se limita a ser decorado: se comporta como un sujeto que observa y respira. En palabras de Diego, “vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo; todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y que se la trague la mierda”. Esta afirmación condensa la paradoja central del filme: la belleza y la ruina, la esperanza y el desencanto, la persistencia de un ideal que sobrevive entre escombros.
La cámara recorre una Habana detenida en su propio derrumbe, pero aún vital, donde los planos de fachadas descascaradas y derruidas se acompañan de una banda sonora de habaneras y de música de Ernesto Lecuona e Ignacio Cervantes. Esa música, que brota como sustrato melancólico, vincula la trama íntima con la historia cultural de la nación. Cervantes —exiliado y nacionalista— había concebido su obra como afirmación de una identidad emancipada, y Lecuona, al fundir lo afrocubano con lo europeo y lo hispano, dio forma a una cubanía mestiza y sentimental. En Fresa y Chocolate, esa banda sonora evoca la pérdida, el exilio y la nostalgia, al tiempo que anticipa el destino de Diego. Las canciones Adiós a Cuba y Las ilusiones perdidas introducen una carga elegíaca que acompaña la conciencia del desarraigo y la pérdida. La cultura musical es correlato sonoro de la identidad fragmentada: en ella resuenan tanto el dolor del destierro como la obstinación de la memoria.
De igual manera, el universo doméstico de Diego reproduce en miniatura ese proceso de lucha cultural. La decoración del apartamento refuerza la dimensión simbólica: en las paredes conviven retratos y objetos que condensan la memoria nacional y afectiva. Se distinguen infinidad de obras y símbolos, como un Servando Cabrera, un billete de un peso con la efigie de José Martí, imágenes de Rita Montaner y Amelia Peláez, un disco de Bola de Nieve interpretando a Ignacio Villa, la fotografía de Carlos Manuel de Céspedes, un hacha y figuras de la religión yoruba, junto a retratos de Lezama Lima, Martí y Gertrudis Gómez de Avellaneda. A estos se suman un quinqué y un distintivo de alfabetizador, así como una bandera de la guerra de independencia y un pequeño altar dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre. Todo este conjunto construye una “instalación plástica inclusiva”, un espacio físico que “habla por el personaje”, donde “los recorridos de la cámara por el ambiente parecieran escrupulosas descripciones de atributos del personaje” (Caballero, 1993, p. 10).
De este modo, la casa de Diego funciona como museo íntimo de la nación, donde los símbolos patrios, la cultura popular y la religiosidad afrodescendiente coexisten sin jerarquías, traduciendo visualmente la “democracia del sabor” que Caballero atribuye al arte cubano. Sin dudas, un microcosmos donde conviven lo culto y lo popular, lo sagrado y lo profano. Las porcelanas, esculturas y libros prohibidos que lo rodean configuran una topografía del espíritu cubano reprimido por la ortodoxia ideológica. Allí la belleza se erige en acto político. La casa de Diego encarna ese principio: es un santuario barroco que desafía la austeridad revolucionaria, un refugio donde la sensibilidad y la fe —en Dios, en el arte, en el otro— se oponen a la pedagogía del sacrificio. En este contexto, la religión se resignifica no como estructura dogmática, sino como instancia humanista: la vela encendida, el gesto desafiante y la palabra cargada de ironía actúan como indicios de una sacralidad desplazada, una figuración terrenal de los santos que la ideología procuró suprimir, pero que persiste como sedimento cultural.
El espacio urbano articula una dialéctica entre permanencia y pérdida. La secuencia del cerdo que suben por la escalera del solar alude con sutileza al deterioro económico de los años noventa, cuando la supervivencia obligaba a la convivencia entre humanos y animales. En la escena de la costa, donde Niurka anuncia a David su decisión de emigrar, el mar se convierte en metáfora de la frontera y del duelo. El paseo por el Malecón con Nancy, con la ciudad de fondo, introduce la sensación de felicidad de los que sí están, mientras que el plano final, en el que Diego contempla por última vez la bahía y exclama “¿No es maravillosa? Déjame mirarla bien, esta es mi última vez”, condensa la experiencia del exilio como mirada estética: amar es mirar antes de partir. La Habana se presenta entonces como el verdadero protagonista del relato, una ciudad-personaje que sintetiza el drama histórico de Cuba: su esplendor, su desgaste y su fidelidad obstinada al gesto de seguir siendo.
El plano lingüístico refuerza esa inscripción de la identidad. Fresa y Chocolate despliega un repertorio expresivo que reproduce los ritmos, las elisiones y las inflexiones del habla habanera. La aspiración de la /s/, la elisión de la /d/ final y los diminutivos afectivos —papito, Dieguito— construyen un registro de intimidad que contrapone la ternura del habla cotidiana a la rigidez del discurso político. Las expresiones populares —me tienes seco, chico, esta cafetera me tiene obstiná’— dotan al diálogo de una densidad sociolingüística que ancla la película en el territorio de la experiencia real. Este registro coloquial reproduce rasgos propios de la oralidad cubana, donde la elisión consonántica y el uso de giros afectivos revelan una identidad discursiva marcada por la cercanía y el humor popular (Cedeño, 2015).
El filme también etiqueta y problematiza el léxico ideológico y sexual que vertebró la retórica revolucionaria: términos como compañero, maricón, revolución, arte o patria se cargan de sentidos divergentes según quién los enuncie, desde qué posición de poder y con qué intención pragmática. En la voz de David, compañero designa la pertenencia y la obediencia; en la de Diego, adquiere un matiz irónico o afectivo que subvierte su uso institucional. Este desplazamiento semántico revela cómo la ideología se infiltra en la lengua, pero también cómo la lengua puede erosionar la ideología desde dentro.
El análisis de la enunciación permite observar cómo el tono y la prosodia constituyen indicadores de poder. La rigidez articulatoria de David, la cadencia irónica de Diego y el tono sensual y coloquial de Nancy construyen un triángulo de voces que reproduce, en el plano del discurso, las jerarquías sociales y sexuales del contexto cubano. Cada tono equivale a una posición: la ironía de Diego frente a la literalidad de David encarna la lucidez crítica; la súplica, la resistencia; la repetición, la obediencia. En la estructura sonora de la película, el poder se manifiesta no solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. La ideología, la censura y la moral socialista de los setenta y ochenta se filtran en los silencios, en los tropiezos verbales, en los gestos de autocensura que acompañan la palabra. Así, la lengua deviene un archivo de la historia política y emocional del país.
Hacia el final, en la heladería Coppelia, se reconfigura todo el proceso de aprendizaje lingüístico y afectivo. David, al imitar los gestos y el tono de Diego, asume inconsciente, o quizás concientemente, la voz del otro. La ironía, la pausa, la gestualidad homosexual se transfieren del disidente al militante. El lenguaje del marginado ha permeado el cuerpo del revolucionario, simbolizando la posibilidad de una reconciliación cultural y moral. En ese gesto final, Fresa y Chocolate propone una conclusión de alcance nacional: la lengua, como la ciudad, es un espacio de contagio y de mestizaje. Allí donde el discurso político había impuesto fronteras, la palabra y la afectividad construyen puentes. La lengua, con su musicalidad, su humor y su irreverencia, emerge como la verdadera patria simbólica, el territorio donde la memoria y la diferencia pueden coexistir sin anularse. Tal como plantea Caballero (1993, pág 7), “Su clamar por el respeto a la diferencia… no entiende esta como la simple individualidad de catácter erótico-sexual, sino como metáfora de muchas otras necesidades de libertad frente a otra suerte de homofobia: el racismo, la intolerancia para con la religión… la discriminación de la mujer o el odio al extranjero”. En esa síntesis de voces, gestos y acentos, la película formula una poética de la cubanía entendida no como pureza, sino como diálogo incesante entre historia, deseo y palabra.
El abrazo final entre Diego y David constituye, como señala Caballero (1993, p. 10), “uno de los finales más limpidamente conmovedores del cine cubano de los últimos años”. Años después, el crítico profundiza en esta lectura al afirmar que “David se queda tremendamente solo. Diego le ha introducido en un mundo de confortantes revelaciones, para después marcharse. El abrazo es la sustitución pronominal del encuentro de los cuerpos que el drama espera” (Caballero, 2008, p. 84). En ese gesto se condensa la culminación simbólica del deseo: la transmutación de Diego en David, la apropiación del otro como lenguaje, mirada y sensibilidad.
Conclusión:
Fresa y Chocolate articula una poética de la diferencia donde el cuerpo, la lengua y la cultura se funden para pensar la nación. En la historia íntima entre Diego y David se reflejan las contradicciones de la Cuba posrevolucionaria: la tensión entre el deber y el deseo, la obediencia y la libertad, pureza y mestizaje.
El filme traduce esas tensiones en lenguaje cinematográfico y lingüístico: el diálogo entre el habla oficial y la palabra poética, entre el realismo socialista y el barroco cubano, entre el deber patriótico y la fidelidad afectiva.
En Fresa y Chocolate, esa mezcla se encarna en la conversación entre un revolucionario y un disidente, entre el chocolate y la fresa, entre dos Cubas que se necesitan para reconocerse. La película concluye que la verdadera revolución no es la del dogma, sino la del amor y el verbo: aquella que devuelve a la nación la posibilidad de escucharse en su pluralidad.
Referencias bibliográficas:
Althusser, L. (1970). Idéologie et appareils idéologiques d’État. Paris: Maspero.
Barrios Mesa, R. (2015). Otras formas de lo masculino en el cine cubano de los 90: sujetos en emergencias, discurso, memoria, y representación. Dossiers feministes, (20), 225-243.
Butler, J. (1993). Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”. New York: Routledge.
Caballero, R. (1993). Fresa y Chocolate: la metáfora de la tolerancia. Revista Revolución y Cultura, (4), 7–11.
Caballero, R. (2008). Cine cubano: ¿El fin de una utopía? La Habana: Editorial Letras Cubanas.
Cedeño, L. (2015). Estudios sobre el español de La Habana. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir. Paris: Gallimard.
Sigue explorando el análisis discursivo
Descubre aquí más lecturas críticas del cine cubano, con estudios sobre lenguaje, ideología, representación social y los códigos discursivos presentes en cada película.