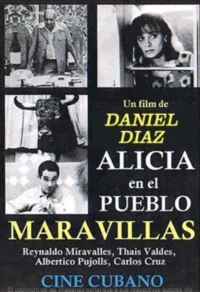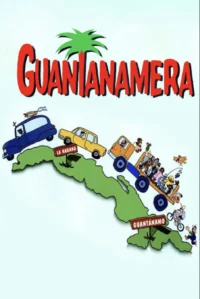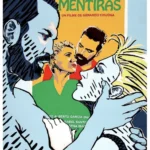La mujer cubana en el cine: identidades y transformaciones en Alicia en el pueblo de Maravillas
¿Dónde ver la película?
Puedes ver la película completa aquí en YouTube, por si deseas revisar los momentos donde aparecen estas expresiones.
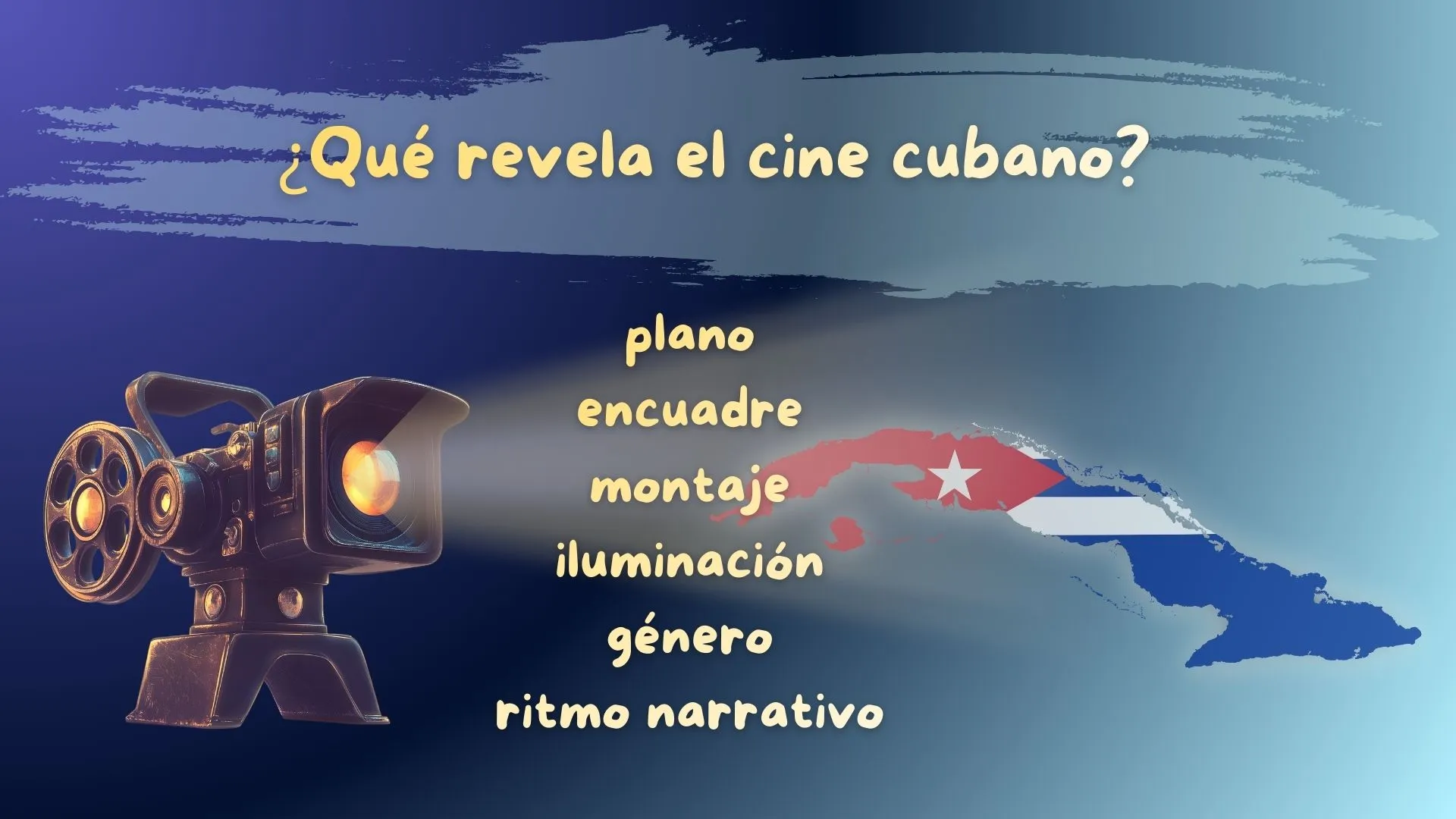
Introducción:
La película Alicia en el pueblo de Maravillas (1990), dirigida por Daniel Díaz Torres y escrita por el Grupo Nos-y-Otros junto con el propio director y la colaboración de Jesús Díaz, constituye una obra central —y profundamente polémica— dentro de la historia del cine cubano. El crítico e historiador Juan Antonio García Borrero la incluye entre “las diez películas que estremecieron a Cuba”, subrayando su papel decisivo como detonante de una crisis institucional y simbólica en el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos). Su estreno el 13 de junio de 1991 tuvo lugar en una coyuntura política delicada: el colapso del campo socialista, la desintegración de la URSS, el recrudecimiento de la lucha ideológica y el inicio del llamado Período Especial en Cuba.
Este contexto exacerbó las reacciones adversas y dio origen a lo que se ha descrito como una “oscura leyenda”, derivando en una de las crisis institucionales más graves que haya enfrentado el ICAIC.
Alicia en el pueblo de Maravillas se define como una sátira política audaz que, a través del humor, el absurdo y un nonsense grotesco heredero del universo de Lewis Carroll, expone con lucidez crítica los vicios estructurales del sistema socialista cubano. La película sigue a Alicia, una joven instructora de teatro, enviada a trabajar al pueblo ficticio de Maravillas de Novera, mitad utopía y mitad infierno (“Novera/Averno”), un lugar poblado por “habitantes y animales muy especiales”. Este espacio caricaturesco y distorsionado se convierte en metáfora de la nación, en un espejo deformante donde el ideal utópico se transforma en pesadilla burocrática.
El largometraje se atreve a denunciar los males de una sociedad marcada por la ineficiencia, la desorganización, la doble moral, el cinismo y el dogmatismo institucional. Díaz Torres explicó que su propósito no era la burla gratuita, sino provocar una inquietud reflexiva: que la risa se convirtiera en “un gesto amargo” capaz de generar pensamiento crítico sobre los problemas de la realidad cubana.
Pese a su reconocimiento internacional —obtuvo premios en la Berlinale de febrero de 1991—, la recepción en Cuba fue hostil y sin precedentes. Se organizó una movilización colectiva de repudio en las salas de cine, mientras la prensa oficial calificaba la obra de “disparate” y atacaba abiertamente a sus realizadores con titulares como “Alicia, un festín para los rajados”. El filme fue rápidamente censurado y retirado de exhibición bajo la acusación de ser “contrarrevolucionario”. Las objeciones oficiales apelaban al “falseamiento de la realidad, el pesimismo y la inconveniencia ante la coyuntura histórica”, enunciados que evidencian una censura de naturaleza política más que estética.
A pesar de la prohibición, y de no haber tenido difusión televisiva, Alicia en el pueblo de Maravillas terminó convirtiéndose en una película de culto. Desde el punto de vista artístico, representa la prolongación de un discurso audiovisual inquietante y renovador, marcando un punto de inflexión que desbrozó el camino para las obras críticas de los años noventa, entre ellas Fresa y chocolate (1993) y Madagascar (1994). A continuación un breve análisis de algunos elementos de la película.
1. Elementos de género
El análisis de género en Alicia en el pueblo de Maravillas revela una lectura profunda sobre la posición de la mujer dentro del sistema socialista cubano al inicio del Período Especial. Aunque muy probablemente el director Daniel Díaz Torres y los guionistas no concibieron la película con una intención feminista explícita, su relato termina ofreciendo, de manera casi inevitable, un retrato lúcido de la desigualdad y la violencia simbólica que atravesaban la vida cotidiana de las mujeres en la Cuba de fines de los años ochenta. A través de la mirada de Alicia, la película traduce —más que denuncia— la textura real del país: una sociedad regida por la vigilancia, el paternalismo y la subvaloración de la palabra femenina.
La película coloca a su protagonista —una joven instructora de teatro llamada Alicia— en el centro de un universo donde la mirada masculina, el discurso burocrático y la moral institucional se entrelazan para delimitar y disciplinar el cuerpo y la palabra femeninos. Desde la escena inicial, el relato establece un paralelismo entre el “país de las maravillas” de Lewis Carroll y el espacio distópico del socialismo tardío. Alicia, corriendo desesperada tras un camión, encarna la figura de la mujer que atraviesa un territorio hostil y profundamente masculino. El caos del tránsito a raíz del accidente, los hombres que la observan, el comentario “qué vergüenza delante de los turistas” y la irrupción del dólar como nueva medida de valor transforman su cuerpo en escenario de contradicciones: deseo, culpa, espectáculo y control. En ese gesto inaugural —una mujer que corre sola, en medio del absurdo— el relato la instala como figura liminal: transgresora, consciente, y al mismo tiempo observada, atrapada entre el deber revolucionario y la emergencia del mercado.
Alicia ha sido enviada oficialmente al pueblo de Maravillas de Novera para trabajar como instructora cultural, sin saber que aquel lugar no es un destino de promoción profesional, sino un espacio de castigo y reeducación ideológica. Poco a poco, y casi sin comprenderlo, descubre que en ese pueblo son confinados los sancionados, los disidentes o los “tronados” del sistema. Su viaje se convierte así en un proceso de revelación moral: una mujer que busca sentido en un entorno que solo ofrece consignas.
Cuando pronuncia la frase “decidí dar un paso al frente”, Alicia parodia el tono heroico de los discursos masculinos de la Revolución. Lo que en boca de un dirigente sería un gesto épico, en ella se vuelve acto íntimo y emancipador. Sin embargo, su decisión es inmediatamente invalidada por Serafín, su novio, quien encarna el discurso paternalista del miedo: “tú no sabes lo que es eso”. Él habla desde la autoridad heredada, sin experiencia real, repitiendo el tono de advertencia que históricamente ha frenado la movilidad femenina.
El viaje hacia Maravillas acentúa esa alegoría de tránsito y descenso. Alicia comparte espacio con animales, objetos y hombres groseros; el cerdo que viaja con los pasajeros refuerza la animalización del entorno. La blusa de huevos fritos, que más tarde se convertirá en símbolo omnipresente, funciona como marca de domesticidad degradada: lo que era emblema de lo cotidiano femenino se transforma en uniforme colectivo del absurdo. Las frases del chofer (“corta, deja eso”) y de los pasajeros (“esto no está hecho para intelectuales”) representan la censura y la desconfianza hacia la mujer instruida. El espacio público sigue siendo masculino: los hombres controlan con el habla, mientras las mujeres son interpeladas desde el paternalismo (“no me tires la puerta, mamita”) o la ironía religiosa (“Dios te oiga, hija mía”). En contraste, Alicia responde con distancia y cortesía, transformando su contención en resistencia consciente.
Una de las observaciones más incisivas de la película es la manera en que muestra la reproducción del poder patriarcal a través de mujeres que lo ejercen en escala menor. La recepcionista del hotel, que la llama “mija” y le reprocha su prisa (“¿cuál es tu apuro?”), encarna la figura de la mujer burocrática del Período Especial: frágil, enferma, pero autoritaria. Su función ya no es de solidaridad, sino de control. La relación entre ambas revela un conflicto interno del universo femenino: la mujer que espera frente a la que impone la obediencia.
La escena del botiquín —con Omar al otro lado del espejo, observando mientras se afeita— literaliza la invasión de la intimidad. El cuerpo femenino, incluso en su espacio más privado, es objeto de vigilancia y discurso. La metáfora visual del espejo une los temas de género y control: la mujer es vista, medida y diagnosticada, atrapada en un reflejo que no le pertenece.
Cuando Alicia encuentra su habitación llena de cucarachas y grita “¡Compañera!” sin obtener respuesta, el filme enuncia la soledad de la mujer dentro del sistema. Su llamado a la sororidad se pierde en el silencio administrativo. En paralelo, el personaje de Cándido —el hombre obrero, víctima del sistema y de una mujer popular— ilustra el cruce de género y moral en clave trágica: el deseo se convierte en culpa, la ayuda en castigo. La televisión que transmite reportajes sobre lo sucedido transforma la ética en espectáculo. La justicia, en manos de una voz masculina y paternalista, convierte a las mujeres en instrumentos morales: la seductora como amenaza, la espectadora como testigo, las entrevistadas como coro disciplinario. Alicia observa sin poder intervenir: figura de la conciencia crítica femenina, lúcida pero impotente.
En las escenas del trabajo y la escuela, la película amplía su mirada de género hacia la colectividad. Las figuras femeninas —la recepcionista enferma, la niña Esperancita— aparecen como eslabones de un mismo sistema de agotamiento. La primera ejerce autoridad desde su espacio de poder; la segunda aprende a delatar desde la obediencia. El lenguaje callejero (“vaya rubia, coge el bono”, “la gente viene a mariposear donde hay hombres trabajando”) reproduce el acoso verbal cotidiano, normalizado por el humor popular. El aula, con su maestro autoritario, repite la jerarquía del hogar: el hombre ordena, la mujer calla. La niña castigada que grita “la cogieron conmigo por culpa de ese maestro” condensa el destino de las mujeres de Maravillas: castigadas incluso por cumplir las reglas.
El acercamiento a Dulce introduce una de las escenas más reveladoras sobre la condición femenina en el Período Especial. Dulce, mujer trabajadora, enferma y abandonada, confiesa: “déjame que yo me defienda sola”. En esa frase se condensa toda una ética de supervivencia: orgullo, cansancio y desconfianza. Frente a ella, Alicia representa la conciencia que intenta entender. La imposibilidad de comunicación entre ambas simboliza la fractura entre las mujeres cubanas: las integradas al sistema y las que lo cuestionan. Al mismo tiempo, Dulce reproduce, sin saberlo, la voz del poder bajo imposiciones (“aquí solo hay un canal”, “aquí no se puede comer en el vestíbulo”): el cuerpo femenino controlado no solo por los hombres, sino también por las propias mujeres domesticadas por la ideología.
En el ensayo teatral, Alicia se enfrenta abiertamente a la hipocresía institucional. Su frase “el director no es Dios, ¿no?” —seguida por el rugido subterráneo que la castiga— resume la disidencia femenina en un sistema jerárquico. Defender la autenticidad artística la convierte en sospechosa. Los hombres justifican la inercia (“si el director escogió esta obra, él sabrá”), mientras las mujeres subordinadas sobreviven mediante coquetería o silencio. El arte se vuelve microcosmos del país: obediencia disfrazada de creatividad, culpa disfrazada de moral.
Alicia, en cambio, propone crear una obra con las historias de los habitantes de Maravillas: su deseo de transformar la experiencia en creación la convierte en el único sujeto verdaderamente libre del relato. Durante el debate público, esa libertad se vuelve insumisión: cuando denuncia la falsedad del corto animado, es acusada de “falta de respeto” y de “fresca”. El desacuerdo de una mujer se interpreta como insolencia, no como pensamiento. El dirigente, con tono paternal (“vamos a escuchar a otro compañero”), la silencia en nombre de la armonía. Pero su respuesta —un grito final, vulgar y catártico: “¡Pendejos!”— rompe el discurso domesticado y abre una grieta en la fachada del miedo.
El último tramo del relato muestra el cuerpo femenino como territorio de control. Alicia, herida y enyesada, es tratada como paciente, no como sujeto. Los hombres —el Jefe, Pérez— la tranquilizan con diminutivos (“quédate tranquilita, mijita”) o la descalifican con insultos (“histérica”, “superficial”). Frente a esa doble estrategia —paternalismo y agresión—, ella responde con una afirmación de identidad: “yo no me creo, yo soy”. Su fuga posterior, escondida dentro de una muñeca gigante, condensa la ironía del sistema: una mujer adulta que escapa dentro del símbolo de la niña obediente. La figura creada para adoctrinar se convierte en vehículo de liberación.
La última secuencia durante el día de la carrera, cierra el arco de emancipación. Disfrazada de hombre, Alicia corre para escapar; solo travistiéndose puede moverse y actuar. El gesto parodia el heroísmo revolucionario masculino, pero también evidencia el costo de la libertad: la mujer debe ocultarse para sobrevivir. Las reacciones del pueblo (“dos hombres, ¡qué horror!”, “con razón la mujer lo dejó”) revelan el control social del cuerpo y del deseo: el sistema teme tanto al cuerpo femenino libre como a la ambigüedad sexual.
El recorrido de Alicia por el pueblo de Maravillas es, en última instancia, el viaje de una mujer que pasa de ser mirada a mirar, de ser hablada a hablar. En cada secuencia —la terminal, el hotel, el juicio, la escuela, el teatro, el sanatorio, la carrera— el poder patriarcal adopta una forma distinta: la vigilancia, la corrección, la ternura autoritaria, la burla o el diagnóstico médico. Frente a todas ellas, la protagonista despliega una misma estrategia: observar, ironizar, comprender.
Su rebelión no es violenta, sino verbal; su insurrección se juega en el terreno del lenguaje. Allí donde el discurso masculino se vuelve consigna o sermón, Alicia introduce la duda, la risa o la palabra franca. Por eso, su grito final no es derrota, sino revelación: la lucidez femenina, en un sistema construido sobre la obediencia, es el acto más peligroso de todos.
En Alicia en el pueblo de Maravillas, el feminismo no se presenta como consigna explícita, sino como mirada crítica sobre el poder. La película convierte la experiencia de una mujer en metáfora del país: ambos atrapados en un sistema que los llama “compañeros” mientras los vigila, que promete salvación y ofrece castigo. En ese espejo distorsionado, Alicia —y con ella las mujeres cubanas del período— encarna la posibilidad de entender, resistir y nombrar lo innombrable.
2. Elementos de lenguaje fílmico y análisis discursivo
En Alicia en el pueblo de Maravillas, el lenguaje constituye el eje estructural de la crítica. Más que vehículo narrativo, el discurso se convierte en materia de análisis y en objeto de manipulación. Toda la película puede leerse como un laboratorio del habla política, de la retórica institucional y de las distorsiones ideológicas que moldean la experiencia cotidiana en la Cuba del Período Especial. El guion —construido sobre consignas, frases hechas y eufemismos— reproduce el modo en que el lenguaje revolucionario, desprovisto ya de fe, se convierte en ruido: una voz omnipresente que ordena, tranquiliza o advierte, pero que nadie escucha. Desde el inicio, la palabra aparece desgastada, burocratizada, y sin embargo omnipotente: el sistema ya no gobierna con ideas, sino con frases.
El título mismo es un enunciado paródico que marca esta inversión de sentidos. Alicia en el pueblo de Maravillas reformula el referente literario Alicia en el país de las maravillas, desplazando el “país” hacia el “pueblo”, es decir, del mundo imaginario al espacio burocrático y provinciano del socialismo cubano. Donde Carroll proponía un viaje al absurdo fantástico, Díaz Torres instala la cotidianidad del absurdo político: el discurso del poder sustituye a la lógica. En ese contexto, el lenguaje deja de ser simple instrumento narrativo para convertirse en protagonista y en campo de disputa.
En esta dimensión discursiva, los nombres propios funcionan como concentrados de ironía y sentido. Alicia, nombre de resonancia literaria y raíz noble, evoca la curiosidad y la imaginación, pero su destino en la película es muy distinto: no cae en el país de las maravillas por azar, sino porque ha sido enviada por la institución. Su viaje no es metafísico, sino administrativo. Su nombre conserva la promesa de la imaginación —la creadora, la que busca sentido—, pero esa misma búsqueda es lo que el sistema castiga. Frente a ella, César o Ahriman (nombre tomado de la tradición persa donde Angra Mainyu representa el espíritu del mal, la oscuridad y la destrucción) encarna el tono grandilocuente y autoritario del poder masculino. En él confluyen la solemnidad imperial del César romano y la connotación demoníaca del Ahriman zoroástrico: una autoridad que gobierna con verbo inflado, paternalismo y cinismo. Como figura del dirigente cultural, su discurso está revestido de solemnidad, pero vacío de sentido. El contraste con Alicia es total: mientras él habla desde la impostura, ella usa la palabra como espacio de lucidez.
De igual manera, Esperancita representa el eco degradado de la utopía. Su diminutivo ya la reduce: la esperanza existe, pero solo en formato infantil, dócil y anecdótico. No es “Esperanza”, símbolo revolucionario, sino “Esperancita”, la niña que obedece y delata, aunque paradójicamente termina ayudando a Alicia a escapar. Su nombre condensa la lógica del sistema: la ilusión convertida en mecanismo de control. Algo semejante ocurre con Dulce, cuyo nombre irónicamente contradice su carácter. No hay dulzura en su trato, sino amargura, vigilancia y agotamiento. Es la mujer burocrática del Período Especial: la que repite reglamentos, impone horarios y controla la moral doméstica. Su nombre amable se vuelve máscara del autoritarismo cotidiano.
En este universo de nombres simbólicos, el Padre —sin nombre propio— encarna la voz abstracta del poder religioso, despojada ya de identidad. Su anonimato lo transforma en representación de todas las jerarquías morales del sistema: la Iglesia, el Estado y la ideología. Su discurso mezcla el sermón y la amenaza, indistinguibles del discurso político. Expresiones como “los designios del Señor son inescrutables”, “todos somos pecadores algo especiales” o “la soberbia es un pecado capital” sustituyen el análisis por el dogma. En lugar de consolar, su palabra castiga la duda. El poder religioso y el político se funden en un mismo tono: el de la advertencia moral.
Por contraste, los nombres de los burócratas y corruptos —Pérez, Martínez, Rodríguez— son tan comunes que se vuelven invisibles. Son apellidos genéricos, intercambiables, sin heroicidad ni singularidad, que representan la grisura del sistema: rutina, obediencia e inercia. Incluso los nombres de los supuestos héroes del pasado —Del Hoyo, Barranco— remiten a hundimientos y caídas. En la toponimia del fracaso, la épica revolucionaria se derrumba: los nombres hablan por sí solos del destino colectivo. La mujer que sonsaca a Cándido —Zulema o Conchita, no se sabe con certeza— carece de nombre fijo, lo cual refuerza su condición de figura simbólica. Puede ser cualquiera: su anonimato la convierte en el arquetipo de la tentadora, la encarnación del deseo culpable y del estigma sexual que el sistema proyecta sobre la mujer popular.
El número 13, repetido obsesivamente, funciona también como signo discursivo. Es la habitación de Alicia, la “obra 12 + 1” del zoológico inconcluso y el emblema de un orden condenado al error. En la numerología oficial, donde todo debía tener sentido positivo, el 13 introduce el azar y la irracionalidad: lo que escapa al control. Su recurrencia insiste en una verdad subterránea: el fracaso está inscrito en la propia estructura de la planificación.
Del mismo modo, la tela de huevos fritos —presente en escenografías y vestuarios— es uno de los símbolos más agudos del discurso visual. Se trata de un patrón absurdo, mezcla de lo doméstico y lo grotesco, que une el hambre con la repetición. El huevo frito, símbolo de la pobreza alimentaria de los años del Período Especial, se transforma en ornamento nacional. El país, literalmente, viste su escasez. Esa estética de la carencia convertida en diseño institucional revela la lógica de la simulación: se celebra aquello que debería avergonzar.
El lenguaje burocrático impregna toda la vida en Maravillas. Los anuncios institucionales, los altavoces y las voces impersonales sustituyen la comunicación humana. Frases como “usuarios maravillosos”, “no penetrar en las piletas” o “asamblea de producción a las cinco” reproducen una sintaxis deshumanizada. La palabra “compañero”, vaciada de contenido solidario, se convierte en una fórmula mágica que solo garantiza pertenencia superficial. En este pueblo donde todo se dice pero nada se comunica, el lenguaje se usa para mantener la distancia entre las personas.
Las consignas, por su parte, operan como mecanismos de amnesia. “Para vivir en este pueblo hay que ganárselo”, dice la nota que encuentra Alicia. No es una amenaza directa, sino una advertencia sobre el nuevo mérito ideológico: sobrevivir implica adaptarse, callar, obedecer. Otras frases, como “los diez primeros lugares saldrán de este pueblo a difundir su espíritu”, trasladan la retórica política al campo deportivo, donde la obediencia se disfraza de competencia. La moral se sustituye por la carrera, y la carrera por el espectáculo.
En el clímax del caos, el anuncio burocrático del sabotaje (“Excretas en las piletas. No penetrar en las mismas, por favor.”) condensa toda la poética del absurdo. El término técnico “excretas” y el cierre cortés “por favor” convierten la catástrofe en trámite. La distancia entre el lenguaje oficial —siempre aséptico— y la realidad material —literalmente llena de mierda— alcanza aquí su punto más alto. La escena de Pérez, que acaba de bañarse en una de esas piletas, amplifica la ironía: al salir, un hombre le dice “Pérez, pero usted huele a mierda”, y él responde con serenidad: “No entiendo, tú sabes que aquí todos estamos cagados”. En esa frase se condensa la aceptación del deterioro moral. La corrupción ya no necesita metáfora: el país entero comparte el mismo hedor.
Otro momento ejemplar de esa retórica del sinsentido es la conga del futbolista que golpea un balón con la cabeza mientras la multitud lo sigue, bailando. La escena, a medio camino entre el desfile deportivo y el acto político, transforma el entusiasmo en ruido, satiriza la productividad inercial. El ritmo alegre de la conga, repetido hasta el absurdo, se convierte en símbolo del movimiento sin propósito: un pueblo que se agita, que sonríe, pero que no avanza. En ese gesto mecánico se resume la naturaleza del discurso oficial: repetición vacía, alegría obligatoria, obediencia disfrazada de fiesta.
En el plano religioso, el discurso del Padre repite las mismas estructuras del discurso político: apelación a la obediencia, culpabilización del deseo y castigo del orgullo. Las palabras “pecado”, “soberbia”, “rebaño” o “tentación” equivalen a “error”, “individualismo”, “masa” o “contrarrevolución”. La película muestra cómo fe y política comparten una misma lógica retórica: ambas sostienen su autoridad en la repetición del dogma.
En contraste con esa lengua del poder, el habla popular cubana aparece como espacio de resistencia. Los modismos —“inflaglobos”, “tronado”, “a santo de qué”, “pendejos”, “cagados”— devuelven vitalidad al discurso, rompen la solemnidad institucional y expresan lo que la ideología prohíbe nombrar. El humor, la ironía y la vulgaridad son estrategias de supervivencia verbal: el cuerpo se impone a la consigna. Los diminutivos —“tranquilita”, “mijita”, “Esperancita”— reproducen la condescendencia paternalista, el lenguaje del afecto que disfraza la jerarquía. En cambio, los insultos y giros escatológicos liberan: al decir “aquí todos estamos cagados”, Pérez introduce una verdad corporal donde antes había hipocresía retórica.
El propio montaje verbal del relato —anuncios, sermones, discusiones, silencios— muestra que en Maravillas las palabras no comunican, sino que encubren. Las frases sustituyen la realidad, la retórica reemplaza la experiencia. En ese contexto, la única autenticidad posible se encuentra en la risa, en el insulto o en el silencio.
Frente a este universo de frases hechas, Alicia introduce el habla reflexiva. No busca convencer, sino comprender. Mientras los demás repiten consignas, ella formula preguntas: “¿El director no es Dios, no?”, “¿A santo de qué estoy aquí?”. Su interrogación permanente es su forma de resistencia. Su palabra no pretende redimir, pero sí iluminar. En su modo de hablar hay conciencia, ironía y una lucidez que desmonta el sistema desde adentro.
El desenlace refuerza esta idea cuando la voz institucional cede el micrófono y se escucha: “Fraternalmente, Alicia”. La fórmula burocrática, repetida en cartas y documentos oficiales, se convierte en acto político. La protagonista se apropia del lenguaje del poder para subvertirlo, y su despedida, revestida de ironía, marca el cierre perfecto: el adiós administrativo de una conciencia que ya no pertenece al sistema.
En última instancia, Alicia en el pueblo de Maravillas es una meditación sobre el lenguaje: cómo se degrada, cómo se repite, cómo se convierte en dispositivo de control y, al mismo tiempo, cómo puede ser recuperado como gesto de libertad. La película no denuncia con grandes discursos, sino con palabras contaminadas; no muestra héroes, sino hablantes exhaustos. En un país donde las consignas sustituyen la verdad, el habla de Alicia —imperfecta, irónica y lúcida— se erige como el único espacio donde aún puede existir sentido.
3. Análisis socio-lingüístico
El análisis lingüístico de Alicia en el pueblo de Maravillas permite comprender la película como un verdadero laboratorio de la versión cubana del español durante el Período Especial, donde se entrecruzan registros, tonos y estrategias comunicativas que expresan la crisis del discurso social. El guion construye una contradicción constante entre la oralidad popular y la retórica institucional: mientras la primera se despliega con humor, ironía y plasticidad expresiva, la segunda se caracteriza por su rigidez burocrática y su tono admonitorio. El habla cotidiana —marcada por giros coloquiales, hipérboles e interjecciones— introduce la vitalidad de lo real, frente a un lenguaje estatal que impone distancia y solemnidad. En este contraste se manifiesta, más que una diferencia de registros, la pugna ideológica: el habla viva manifiesta insumisión, mientras que el habla reglada es reflejo de control.
El corpus léxico del filme, rico en modismos, refranes, diminutivos y fórmulas heredadas del discurso político, revela cómo el lenguaje se convierte en campo de negociación simbólica. Palabras como compañero, activista o cumplir con un deber ciudadano reproducen la gramática del poder, pero al insertarse en contextos absurdos o triviales adquieren una carga irónica. De modo inverso, expresiones como oye, compay, no doy abasto o me echaron pa’lante devuelven la densidad humana al habla, reintroduciendo el cuerpo, la emoción y la picardía como formas de verdad. Este entramado lingüístico no solo documenta un momento histórico, sino que dramatiza la fractura entre el discurso oficial —construido sobre la consigna— y el lenguaje popular —sostenido en la experiencia.
El resultado es un mosaico verbal que reproduce, con precisión casi etnográfica, la textura sociolingüística de una época. En Maravillas, cada palabra está cargada de historia y de ironía: los eufemismos políticos encubren la crisis, mientras los giros coloquiales la exponen. La coexistencia de ambos sistemas de habla produce un efecto de extrañamiento que es a la vez cómico y trágico, pues el espectador percibe cómo el poder se sostiene en la repetición de fórmulas vacías y cómo el pueblo responde con la invención verbal, la burla o el sarcasmo. El lenguaje, más que un medio, es el verdadero protagonista del filme: un espacio donde se cruzan la obediencia y la disidencia, la oficialidad y la supervivencia.
Conclusión:
Alicia en el pueblo de Maravillas emerge como un documento esencial para comprender las tensiones ideológicas, discursivas y de género que marcaron el tránsito entre el socialismo tardío y el Período Especial en Cuba. Su valor no reside únicamente en la controversia que generó, sino en la lucidez con que traduce, desde la sátira, la fractura entre el ideal y la realidad. En ella, el humor se convierte en herramienta de pensamiento, la risa en mecanismo de defensa, y la palabra en el campo donde se juega la resistencia.
El análisis revela que la película opera simultáneamente en tres niveles de subversión: desde el género, cuestiona los códigos patriarcales del poder revolucionario y reivindica la mirada femenina como espacio de conciencia crítica; desde el discurso, desmonta el lenguaje burocrático y religioso que sostiene la ideología; y desde el lenguaje cotidiano, rescata la vitalidad del habla popular como refugio de autenticidad frente al verbo institucional vacío. En este entrecruce, Alicia no solo representa a la mujer cubana de su tiempo, sino también a un sujeto colectivo que intenta pensar y nombrar la crisis desde dentro del sistema.
Mucho más de treinta años después de su estreno, Alicia en el pueblo de Maravillas conserva una vigencia sorprendente. Su lectura hoy permite advertir cómo la corrupción del lenguaje, la domesticación del pensamiento y la subordinación de la voz femenina siguen siendo signos persistentes en los relatos del poder. Pero también recuerda que, incluso en medio del absurdo, la palabra —esa palabra imperfecta, irónica, rebelde— puede seguir siendo un acto de libertad.
Sigue explorando el análisis discursivo
Descubre aquí más lecturas críticas del cine cubano, con estudios sobre lenguaje, ideología, representación social y los códigos discursivos presentes en cada película.